Hay algunas personas y vivencias de aquellos años que traigo permanentemente a mi memoria. Creo que algunos de aquellos me cogieron de la mano para dar mis primeros pasos en la buena dirección. Cualquier dirección es buena fuera del núcleo primigenio siempre que la conciencia se haya forjado justa y honrada antes. Eso es mérito exclusivo de los padres. Dar la vida es una cuestión accidental. Transmitir bondad es una gracia que se tiene o de la cual se carece.
Una de aquellas musas en medio de tardes patrimonio de la humanidad se llamaba María Eugenia. En ella reconocí con prontitud a la maestra de literatura y letras con la que siempre soñé. A pesar de su tardanza había llegado pletórica en el momento más oportuno, con decenas de libros de poesía bajo el brazo y sus mil secretos sobre un lingüista suizo.
Me sedujo con melodías que sonaban a prosodia, emisores, mensajes y receptores; fonéticas y fonologías varias de mis amores. Y una tarde de aquéllas tan frías de la manchuela, adentrados ambos en conversación de alguna sustancia, me reveló uno de los ingredientes de la pócima que ella compartía exclusivamente con los autores de las pilas de libros que ennoblecían su despacho. Fue allí donde me explicó, al calor de un viejo y repintado radiador de aceite, que para ser feliz es preciso mentirse.
Sus palabras turbaron mis hormonas a la velocidad de la luz y se hizo la confusión. No cabía un ápice de hipocresía en tan compleja dama. No conocía la mentira su erudito discurso que me dejaba absorto de tanta ciencia. ¿Cómo entonces el engaño en su paleta de colores? ¿Cómo pintar un paisaje apacible con aquel borrón en medio? ¿Cómo habría de contemplar su luz en mi horizonte por el resto de las tardes a partir de entonces?
Pasó el tiempo y ella siguió contándonos sus cosas a sabiendas de que casi nadie construiría un nido de aquellas pajas tiradas al viento. Y volvieron los nombres propios y comunes y abstractos que componían la familia de sus notas en aquel pentagrama verbal. Un día quise acercarme a ella para hablarle de mi sueño. Yo quería vivir una historia diferente y necesitaba su bendición. No sólo me abrazó al partir para mi consuelo. Antes decidió hacerme otro regalo. Me dijo que mi historia sólo se podría escribir si aquel que yo había elegido como protagonista era bueno. Buena persona, me dijo. Así lo recuerdo: una historia de amor se escribe en mayúsculas cuando el objeto de tu deseo es su bondad, su desinterés y humanidad. La inteligencia regará la flor. El fruto será vuestro amor.
Ha pasado mucho tiempo. No el suficiente para olvidarla a ella con su hermoso universo de palabras alrededor, cuando he sido conocedor de su mal estado de salud. He pensado en llamarla pero no me atrevo. Justo cuando creo haber entendido el mensaje, me falla el emisor. Justo cuando sus palabras trascendieron lo lingüístico para hacerse lírica, siento el miedo de la llama que tienta al libro.
Soy muy joven para quedar huérfano de musa. Es muy joven para que yo escriba su Curso de Lingüística General.
Dedicado a María Eugenia que me enseñó a amarlo a Él y a las palabras.
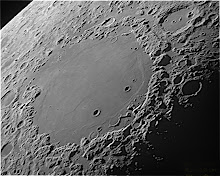






No hay comentarios:
Publicar un comentario