En todos los tratados de psicología clínica, al llegar al apartado de la ansiedad y el estrés, se nos cuentan dos cosas. Para empezar, que todo el mundo tiene sentimientos de ansiedad en muchos momentos de su vida, lo cual nada tiene de raro. Muchos enfermos con trastornos neuróticos (me gusta llamarlos así por su resonar arcaico) acuden al especialista con el propósito de anular la ansiedad a cero. Pronto descubren que esta tarea es imposbible porque es gracias a ese mecanismo que estamos vivos.
Segunda cosa que refieren los doctos en estos libros. Hay dos tipos de estrés básicamente: el eustrés y el cacostrés o distrés. El primero, como ciertos niveles tolerables de ansiedad, es el positivo, el adaptativo. El segundo es el dañiño, el que no nos ayuda a salir hacia adelante.
El miedo junto con la muerte son dos de mis temas recurrentes a la hora de acariciar el teclado o empuñar el bolígrafo. No hay un ápice de originalidad en ello si pensamos que la mayor cantidad de tinta vertida sobre papel en la historia ha ido en esa dirección. Hemos heredado de Epicuro aquel razonamiento (tan integrado en el discurrir popular y que ensambla el binomio al que nos referimos) de que mientras vivimos estamos ajenos a la muerte y cuando morimos ya no sentimos nada.
Hablo siempre que puedo con los de mi alrededor acerca del miedo y de la muerte. Aprendo las cosas más importantes de las personas pasándoles, directa o indirectamente, mi particular batería de preguntas sobre el sufrimiento, el dolor, el miedo y la muerte. No les pregunto cómo gestionan sus vidas porque eso es imposible de responder.
Hemos sido educados con el mensaje pernicioso de que el miedo no vale para nada y es destructivo pero, ya de adultos, el contexto nos ha enseñado que esto tampoco es como nos han contado. Mucho miedo bloquea, eso es indudable. La paralización que produce la angustia no conduce más que al fracaso y, en el peor de los casos, a la muerte. Nos cuentan los psiquiatras que se puede morir de miedo. Los literatos, como observadores imperfectos del mundo, ya lo sabían desde antiguo. La clave está en que un miedo suficiente para activar nuestros recursos es absolutamente sano y se convierte en nuestro mejor consejero y amigo.
Leo la noticia hoy de un soldado que ha sido absuelto por el Tribunal Supremo después de haber sido condenado previamente por un tribunal militar al "ausentarse de su destino sin permiso".
Parece ser que los chulitos del cuartel le insultaban y amenazaban continuamente por ser homosexual lo cual despertó en el joven tal miedo que, ni corto ni perezoso, se largó sin mirar atrás.
A las viejas instituciones como las religiosas y las castrenses nunca les ha gustado la pluralidad. No han entendido bien eso de que cada persona es un mundo y, mucho menos han comprendido a lo largo de su dilatada historia que ese mundo hay que respetarlo. Y eso es precisamente lo que ha entendido el Tribunal Supremo: que no se estaba respetando lo más mínimo a un ser humano al que se humillaba y amedrentaba por su condición sexual.
Lo que puedo leer en la noticia de agencia y que recoge fragmentos literales de la sentencia, no tiene desperdicio. El soldado se ausentó "con el único fin de proteger su integridad moral y física".
La Sala concluye: "en tales circunstancias, el común de los hombres habría hecho lo mismo".
El miedo insuperable, ese del que siempre hemos escuchado que era un estorbo, ha salvado a este soldado de su particular guerra. Bien atrincherado, se adaptó gracias a su miedo y sobrevivió. Hoy puede contarlo y no irá a la cárcel porque en nuestro Código Penal se contempla el "miedo insuperable" como causa de exculpación.
Al haber sido alistado obligatoriamente en esta guerra, como yo, le dedico hoy todas las condecoraciones, medallas, galones y honores de Estado a este valiente soldado al que salvó su miedo. ¡Bendito miedo!
Buen fin de semana a todos. A todos menos a los intolerantes se encuetren donde se encuentren.
Balance de mi cartera en 2025
Hace 4 semanas
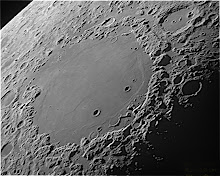






No hay comentarios:
Publicar un comentario